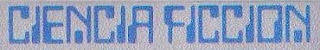Del último número de Caras y Caretas, del 7 de octubre de 1939, número 2139:
viernes, 3 de octubre de 2025
domingo, 14 de septiembre de 2025
Publicaciones recibidas: Estrellas sin noche: diez años de Mirabilia de cuentos de ciencia ficción
Mirabilia ha sido, en la última década, el centro neurálgico de la ciencia ficción colombiana, en particular a través del concurso literario anual para jóvenes con sus correspondientes volúmenes, además de organizar otras actividades y funcionar como librería especializada. Publicó también una notable versión anotada de La exhibición de atrocidades de Ballard, a cargo de Felipe López quien, junto con Angélica Caballero, es el impulsor de estas acciones. Mirabilia ha participado con un puesto propio en las últimas FED porteñas, prácticamente el único lugar donde se pueden conseguir sus publicaciones en Argentina.
miércoles, 31 de julio de 2024
Las colecciones de ciencia ficción (IV): Ciencia ficción de Ultramar (segunda parte), por Luis Pestarini
29. Aldiss, Brian W. Bang, bang y Donde las líneas convergen (Brothers of the head, 1979) 1986. 168 p. Traducido por Víctor Conill.
El título sale de la línea que seguía la colección hasta este volumen. No es parte de una saga, en rigor son una novela corta y un cuento reunidos en un libro para darle la extensión necesaria para conformar un volumen, y la temática y el tratamiento están alejados de lo que venía siendo la constante de la colección. Aldiss (1925-2017) era un autor instalado pero no un best seller. “Bang, bang” es la sórdida historia de dos siameses unidos anatómicamente que conforman una banda de rock y tienen cierto éxito durante los setenta. Apenas se puede sugerir que es ciencia ficción. Dio origen a una película en 2005 y, una curiosidad, a una canción de Calamaro, “Dos Romeos” (1989), que describe la trama literalmente. “Donde las líneas convergen” es un relato sobre alienación cuya lectura hay que forzar para que pueda ser considerado dentro del género. Una anomalía dentro de la colección.
30. Niven, Larry. Un mundo fuera del tiempo (A world
out of time, 1976) 1986. 252 p. Traducido por E. May.
Reedición de la colección Ciencia-Ficción de Emecé y de
Maestros de Ciencia Ficción de Ultramar, aunque figura un traductor distinto. Niven (1938) es un adalid de la ciencia ficción
dura y uno de los escritores más sobrevalorados del género. De imaginación
vívida, las tramas de sus novelas suelen presentar fuertes inconsistencias,
adornadas por personajes poco definidos y bastante infantiles. Esta obra en
particular tiene como disparador el despertar del protagonista en un nuevo
cuerpo, que había sido criogenizado en su agonía. Sus salvadores le encargan
una misión galáctica que traiciona para dedicarse a la exploración espacial,
regresando por fin a la Tierra, en un lejano futuro donde el planeta es
irreconocible. Niven tiene libros mejores.
31. McCaffrey, Anne. El planeta de los dinosaurios (Dinosaur planet, 1978) 1986. 228 p. Traducido por Domingo Santos.
32. McCaffrey, Anne. Los supervivientes (The Survivors,
1984) 1986. 319 p. Traducido por Domingo Santos.
McCaffrey (1926-2011) tuvo un éxito
considerable con su serie de los Dragones de Pern, que creó un subgénero denominado
science fantasy, que un poco se anclaba en la literatura juvenil. Estas
dos novelas directamente pueden ser consideradas dentro de esta última categoría
y tratan sobre un conjunto de personajes que creen ser abandonados en el
planeta Ireta por la nave de exploración en la que llegaron. Son dos grupos variopintos,
uno que proviene de planetas con gravedad muy fuerte, y otro de gravedad
liviana, por lo que su contextura y, digamos, sus idiosincrasias son bien
distintas. Las novelas cuentas sobre las aventuras y enfrentamientos que corren
entre seres que se parecen a dinosaurios. De lo más flojo de la colección hasta
aquí. Fueron reeditados en un volumen de tapa dura en 1993.
33. Monteleone,
Thomas F., comp. Mensajes de la era del ordenador (Microworlds/ R. A.
M., Random access messages of the computer age, 1984) 1986. 301 p. Traducido
por Salvador Dulcet Altés y otros. Contiene: Los ordenadores no discuten,
Gordon R. Dickson. La pulsación, Gregory Benford. Usurpación de derechos de
autor, David F. Bischoff. Llamadas de amor, Ben Bova. Los nueve mil millones de
nombres de Dios, Arthur C. Clarke. Armaja das, Joe Haldeman. Echando redes,
Robert E. Vardeman. Jack Dedos de muelle. La unión eterna, Barry N. Malzberg.
La tarjeta, Charles L. Grant. Un día y una noche de Brahma, Ralph Mylius. El
hombre esquemático, Frederik Pohl. LOKI 7281, Roger Zelazny. No tengo boca, y
debo gritar, Harlan Ellison. El juego más grande, Thomas F. Monteleone.
Respuestas, John Sladek. La última pregunta, Isaac Asimov. El ordenador
encantado y el Papa androide, Ray Bradbury.
En su momento (1984) esta antología sobre cuentos sobre
computadoras resultó muy sorprendente e innovadora, pero hoy muchas de las
historias nos despiertan una sonrisa por su inocencia y falta de visión. No
obstante, algunos relatos son interesantes, aunque queda flotando la cuestión
de qué tienen que ver con el leit motiv de la antología. Monteleone (1946), el
compilador, tiene una extensa carrera en el género de terror. Algunos cuentos
como los de Clarke y Ellison son considerados clásicos del género, con muchas
ediciones en nuestro idioma.
34. Delany, Samuel R. Babel-17 (Babel-17, 1966) 1986.
269 p. Traducido por Mirta Rosenberg.
Reedición de la versión publicada por Adiax en 1981. Si en
los años sesenta la ciencia ficción demostró que quería dejar la comodidad de
los lectores del fandom para buscar una audiencia más sofisticada,
indudablemente esta novela es una de las que encabezó esta movida. Está basada
en la hipótesis de Sapir-Whorf de que el lenguaje influye en el pensamiento y
la percepción. Si bien tiene la forma de una space opera, desarrolla la idea de
que en una guerra el lenguaje puede ser un arma en sí misma. La protagonista,
una de las más logradas del género, es la capitana china Rydra Wong, lingüista,
poeta y telépata. Delany tenía 24 años cuando publicó el libro, que ganó el
premio Nebula.
35. Heinlein, Robert A. Job: una comedia de justicia (Job:
a comedy of justice, 1984) 1986. 416 p. Traducido por Domingo Santos.
Uno de los últimos libros publicados en vida por Robert A.
Heinlein (1908-1988), y no precisamente el mejor. El autor de Tropas del
espacio fue mal leído durante décadas como un fascista cuando en realidad
siempre fue un muy actual anarco liberal, que creía que el estado debía
reducirse a su mínima manifestación y todo avance debía asentarse en el
esfuerzo individual. Hay que reconocer que sus mejores libros son entretenidos
e intelectualmente desafiantes, aunque han sufrido el paso del tiempo, ya que
fueron escritos hace décadas, pero sus novelas tardías, bastante extensas, son
derivativas y están repletas de bajadas de línea bastante torpes. Job es
más digna que la vergonzosa El número de la bestia (1980). Es una
parodia del cristianismo y de la teología bíblica, pero queda claro que
Heinlein no entiende demasiado de la cuestión y destaca solo cuestiones
superficiales. Aún así la prosa es llevadera y la novela es probablemente la
mejor entre sus últimos trabajos.
36. Herbert, Frank. Casa capitular: Dune (Chapterhouse:
Dune, 1985) 1986. 640 p. Traducido por Montserrat Conill.
Reedición del libro realizada en la colección Best Seller un
año antes, último escrito por Frank Herbert, muerto en 1986. La calidad de los
libros de Dune ha ido en descenso después de la primera trilogía, la original,
y se sostiene básicamente en diálogos, por lo que la historia se vuelve
monótona. Aquí se basa en la confrontación entre las Honorables Madres y la
secular Bene Gesserit. Como ya se señaló anteriormente, los lectores de la
serie que llegaron hasta aquí también leeran este volumen, sin importar su
calidad.
37. Santos, Domingo. Hacedor de mundos. 1986. 265 p.
Esta es la primera novela de ciencia ficción de un autor
español de la colección, si dejamos de lado La hormiga que, como
señalamos oportunamente, no es ciencia ficción. Santos (Pedro Domingo Mutiñó,
1941-2018) fue el director de esta colección, el traductor de muchos de sus
libros y un escritor de escaso talento, conocido por reproducir estilos de
autores estadounindenses como Sheckley o Ellison. En este caso la inspiración
claramente es Bester, más precisamente ¡Tigre! ¡Tigre! El astronauta
David Cobos descubre que, tras sufrir un grave accidente en su nave, tiene el
poder de modificar la realidad. Santos se esfuerza en dotar de una estructura
lógica a este fenómeno pero aburre. Al final introduce muchas escenas de sexo,
muy al estilo de la época.
38. Vance, Jack. La tierra moribunda (The dying earth, 1950) 1986. 203 p. Traducido por Domingo Santos.
39. Vance, Jack. Los ojos del sobremundo (The eyes of
the overworld, 1966) 1986. 246 p. Traducido por Domingo Santos.
40. Vance, Jack. La saga de Cugel (Cugel’s saga, 1983)
1987. 409 p. Traducido por Domingo Santos.
41. Vance, Jack. Rhialto el prodigioso (Rhialto the
marvellous, 1984) 1987. 267 p. Traducido por Domingo Santos.
A caballo entre la ciencia ficción y la fantasía, esta saga
es la de más alto vuelo entre las publicadas en esta colección y una de las más
destacadas del género. Curiosamente el primer volumen está compuesto por media
docena de cuentos tenuemente conectados, ambientados en una tierra de un lejano
futuro donde el sol se está apagando, y donde entre sociedades decadentes,
magos y magia, suceden aventuras vertiginosas, coloridas, frescas e
imaginativas. Vance (1916-2013) tuvo una extensa y exitosa carrera literaria,
principalmente como autor de ciencia ficción y fantasía pero también de policiales.
Probablemente esta saga sea su obra más recordada. Las virtudes de los dos
primeros volúmenes no se mantienen intactas en las últimas dos entregas,
escritas más de tres décadas después, pero aún así valen la pena.
42. Haldeman, Joe. Mundos (Worlds, 1981) 1986. 321 p.
Traducido por Hernán Sabaté.
43. Haldeman, Joe. Mundos aparte (Worlds apart, 1983)
1987. 253 p. Traducido por Rafael Llorente.
Primeros dos volúmenes de una trilogía que probablemente no
fuera pensada como tal y que recién fue publicada íntegramente en español más
de tres décadas después por La Factoría de Ideas. El primero es una reedición
en la misma versión que la publicada por Acervo (1983). Haldeman (1943) es un
escritor puro y duro de ciencia ficción (y no digo de ciencia ficción dura). En
la Hispacón ’96 le consulté por qué, con la carrera que tenía, había escrito
novelas de Star Trek, respondió que en ese momento tenía que llegar a fin de
mes, que cuando resolvió la situación y quiso recomprobar el contrato no se lo
permitieron y tuvo que escribir las dos novelas igual. Mundos es uno de
sus mejos libros: ambientado en nuestro futuro cercano (no tan cercano cuando
se publicó), pretende hacer una descripción convincente de la evolución de
nuestra sociedad. Amena, atrapante, inevitablemente vintage tras cuatro
décadas, se deja leer con un poco de tolerancia. Mundos aparte (reeditado
con el título más sensato de Mundos distantes) continúa la misma línea.
44. Silverberg, Robert, comp. Bestiario de ciencia ficción
(The science fiction bestiary, 1971) 1986. 220 p. Traducido por Augusto
Martínez Torres. Contiene: El hurkle es un animal feliz, Theodore Sturgeon.
Abuelito, James H. Schmitz. La jirafa azul, L. Sprague de Camp. La máquina
preservadora, Philip K. Dick. Una odisea marciana, Stanley G. Weinbaum. El
sheriff de Canyon Gulch, Poul Anderson y Gordon R. Dickson. Los cáiganse
muertos, Clifford D. Simak. Los gnurrs salieron del instrumento, Reginald
Bretnor. Equipo de recolección, Robert Silverberg.
Reedición de la versión
de la colección Ciencia-ficción de Emecé: “Los
bestiarios eran obras que compilaban las descripciones de animales reales e
imaginarios, y fueron especialmente populares en el Medioevo.” Silverberg
utiliza esto como excusa para presentar una serie de cuentos que tienen como
protagonistas animales o seres no terrestres, una antología “temática” del tipo
de las que fueron muy populares en Estados Unidos, en este caso con relatos
publicados entre 1934 y 1957. Y se siente el paso del tiempo: algunas historias
salen mejor paradas que otras, como “Una odisea marciana”, la más antigua del
libro, o “La máquina preservadora”. El resto con altibajos pronunciados.
45. Clarke, Arthur C. Regreso a Titán (Imperial Earth,
1975) 1987. 282 p. Traducido por J. Ferrer i Aleu.
Esta novela ya tenía ediciones anteriores en Emecé y en la
misma Ultramar: Clarke creía
que esta era su obra maestra, el libro por el cual sería recordado, por encima
de El fin de la infancia, Cita con Rama y 2001,
una odisea espacial. Narra el periplo de un representante de la casa
gobernante de Titán, una suerte de monarquía, que viaja a la Tierra con motivo
de los 500 años de la independencia de Estados Unidos, en 2276. En la
novela hay recurrentes reflexiones y especulaciones sobre el futuro que, en
parte, han quedado muy lejos de concretarse a menos de medio siglo de su
publicación. Melodramática de a ratos, al menos cuando se publicó era la
novedad más reciente de su autor. Vale resaltar que hay alguna sugerencia de
que el protagonista tiene una relación homosexual, por lo que fue prohibido en
algunas escuelas.
46. Wolfe, Bernard. Limbo (Limbo, 1952) 1987. 507 p. Traducido por Domingo Santos.
Reedición de la versión publicada en la colección Best Seller
(1984) de la editorial, esta novela tiene un particular aura de clásico
secreto, solo para conocedores. Wolfe (1915-1985) fue un personaje en si mismo:
psicólogo recibido en Yale, trabajó en la marina mercante y fue secretario personal
de Trotsky en México, pero ya no lo era cuando lo asesinaron. No escribió mucha
ciencia ficción, pero Limbo se destaca nítidamente entre su obra, al
punto en que Ballard la señaló como la mejor novela de ciencia ficción
estadounidense. Es una novela llena de ideas, caótica, ambientada en un mundo
postapocalíptico tras una tercera guerra mundial llevada adelante por
computadoras, y presenta dos sociedades que enfrentan de manera distinta sus
inclinaciones violentas. Hoy seguramente perdió la intensidad que tuvo en los años
cincuenta, pero se sigue sosteniendo como una lectura recomendable,
especialmente en la edición de Minotauro de 2002 (y evitar rigurosamente la pésima
traducción de Vértice de 1965).
47. Bear, Greg. Música en la sangre (Blood music,
1985) 1987. 304 p. Traducido por Ma. Dolores García Borrón.
Basada en el cuento “La música de la sangre” (1983, publicado
en Cuásar 8), ganador de los premios Hugo y Nebula, la novela no
funciona tan bien como su versión corta, que fue revolucionaria, pero no deja
de ser uno de los puntos altos de la colección en la categoría de novedades.
Bear (1951-2022) comenzó su carrera dentro del género como un autor lleno de
ideas innovadoras que no podía ser encasillado en las categorías imperantes en
su momento (ciberpunk y postmodernos) y fue derivando en las últimas décadas
hacia la escritura de entretenidos technotrillers de ciencia ficción sin
mayores ambiciones. Música en la sangre es una de las novelas que aborda
con más éxito un planteo derivado de especulación a partir de ingeniería
genética. Necesita una reedición urgente.
48. Russ, Joanna. El hombre hembra (The female man,
1975) 1987. 281 p. Traducido por Maribel Martínez.
Reedición de la versión publicada en la colección Nova de
Bruguera en 1978. Originalmente desató una reacción negativa de los sectores
más conservadores del fandom por su postura feminista, pero El hombre hembra
está lejos de ser una novela solamente provocadora sino que es una aguda
reflexión sobre la discriminación sobre la mujer en una sociedad presentada en
un marco de ciencia ficción de cuatro realidades alternativas donde la misma
persona se ve afectada en su condición de mujer. Excelente como ciencia
ficción, es el texto inaugural de la ciencia ficción feminista pero no debe
encasillarse en ese lugar. No ha perdido nada de actualidad. Russ (1937-2011)
nunca alcanzó el reconocimiento que se merecía, y que defendiera los derechos
de las mujeres mucho tuvo que ver con eso. Fue reeditada por Ediciones B en
2021.
49. Martín, Andreu. Ahogos y palpitaciones. 1987. 206
p.
Después de mantener un nivel más que respetable durante
varias ediciones, con este volumen la colección pega una patinada de las peores
que tuvo en todo su recorrido. Martin (1949) es un reconocido autor de
policiales y algunas novelas juveniles, y muestra su oficio como narrador en
esta novela que, como mayor virtud, exhibe la facilidad de su lectura, pero
como ciencia ficción es un cúmulo de lugares comunes (con mucho sexo). Describe
una utopía que no resulta tal, a la manera de Un mundo feliz. ¿Dijimos
ya que tiene mucho sexo? Crea terminos como “pornar” por “coger”. En fin…
50. Marín Trechera, Rafael. Unicornios sin cabeza.
1987. 214 p. Contiene: Un payaso arrepentido. Habrá un día en que todos. Otros
días, otros sueños. Mein führer. Ángel exterminador. Nunca digas buenas noches
a un extraño. La luna pálida. Un ligero sabor a sangre. Como el paisaje roto.
Dos caminos de la arena. Métalas.
Para la edición 50 de la colección, otro volumen de un autor
español, aunque éste es bien distinto al anterior. Es el primer volumen de
cuentos escritos en español y el segundo desde El mundo del río de
Farmer y funciona como un recopilatorio de un autor, Marín Trechera (1959) que
no tenía ni diez años de haber publicado su primer cuento (y que ahora lleva
unos 25 libros). Leídos desde el presente, no es la mejor manera de conocer la
obra de Marín, ya que la antología es muy despareja y se nota en algunos casos
que son relatos muy primerizos. Tal vez Lágrimas de luz sea la mejor
puerta de entrada a su obra.
51. Delany, Samuel R. En las afueras de la ciudad
muerta (Out of the Dead City, 1963). 1987. 189 p. Traducido por Ana María
Pérez
52. Delany, Samuel R. Las torres de Toron (The
Towers of Toron, 1964). 1987. 191 p. Traducido por Ana María Pérez.
53. Delany, Samuel R. Ciudad de los mil soles (City
of a Thousand Suns, 1965). 1987. 193 p. Traducido por Ana María Pérez.
Reedición de Ediciones Adiax de 1981. Delany (1942) era un
temprano veinteañero cuando publicó esta trilogía a comienzos de los sesenta y
pronto se convirtió en una prolífica promesa, una suerte de Jack Vance
estilísticamente más elaborado pero igualmente colorido y entretenido. Como
todos los libros iniciales del autor, son historias iniciáticas de búsquedas,
con ecos mitológicos y, vistos a la distancia, un poco pretenciosos, que por
entonces no le venía mal a la ciencia ficción. A pesar del inicio estruendoso,
la carrera de Delany no alcanzó los niveles que prometía en sus inicios, pero
son de lectura recomendada.
54. O’Donnell, Kevin. Ora:cle (Ora:cle, 1983) 1987.
456 p. Traducido por Domingo Santos.
Esta es una de esas novelas que hacen que uno se pregunte
cómo no ha tenido mayor éxito, cómo no ha sido reeditada, cómo su autor,
O’Donnell (1950-2012) no alcanzó reconocimiento. No es que sea una obra
maestra, pero funciona por donde se la mire: es entretenida, original, retrata
un futuro con bastante acierto (aunque no el año), y logra presentar a un
protagonista que casi no sale de su casa, que es experto en la cultura china
del siglo XX y en jardinería como alguien muy interesante e ingenioso. Ora:cle
es uno de esos libros que sorprenden para bien.
55. Gorodischer, Angélica. Bajo las jubeas en flor. 1987. 178 p. Contiene: Bajo las jubeas en flor. Los sargazos. Veintitrés escribas. Onomatopeya del ojo silencioso. Los embriones del violeta. Semejante día.
Reedición de la tercera colección de cuentos de Gorodischer
publicada por Ediciones de la Flor en 1973. En este volumen se encuentran
algunos de los mejores cuentos de ciencia ficción de la autora argentina. Es
una reedición un poco inusual para el catálogo de la colección de Ultramar,
pero bienvenida.
56. Pohl, Frederik. Pórtico (Gateway, 1977) 1987. 293
p. Traducido por Pilar Giralt y Ma. Teresa Segur.
Reedición de la versión de Bruguera, colección Nova, de 1979.
Novela ganadora de los premios Hugo, Nebula y Campbell, es un clásico
indiscutible de la década del setenta escrito por un autor que se aggiornó a
los cambios de época como Pohl (1919-2013). La novela da inicio a la saga
Heechee donde los humanos encuentran restos de tecnología de una civilización
extraterrestre que les permite trasladarse por el universo. Mucho más elaborada
y compleja que otras obras de autores de su misma generación como Asimov, Pórtico
se sostiene perfectamente para una lectura actual.
57. Bermúdez Castillo, Gabriel. El hombre estrella.
1988. 240 p.
Con una docena de libros de ciencia ficción publicados, entre
novelas y colecciones de cuentos, la obra de Bermúdez Castillo (1934-2019) es
una de las más presentes en la literatura española contemporánea. Sin embargo,
pocas veces logra salir de los lugares comunes del género, y El hombre
estrella no es la excepción, novela machista ambientada en un lejano
planeta dominado por un matriarcado hasta que aparece un hombre estrella.
Puede pasarse de largo.
58. Pohl, Frederik. Tras el incierto horizonte (Beyond
the blue event horizon, 1980) 1988. 337 p. Traducido por Francisco Amella.
59. Pohl, Frederik. El encuentro (Heechee rendezvous,
1984) 1988. 346 p. Traducido por Francisco Amella.
Segundo y tercer volumen de la saga Heechee iniciada por Pórtico.
Para comenzar, el título del primer volumen está mal traducido ya que es una
expresión de la relatividad general que habitualmente en español se conoce como
horizonte de sucesos o de eventos, pero ya dijimos que las traducciones no
fueron el fuerte de Ultramar. Como suele suceder son las sagas del período
setenta-noventa, comienzan bien arriba y van cayendo, primero lentamente -Tras
el incierto horizonte mantiene buena parte de las virtudes de Pórtico-
pero se desbarata ya en la tercera parte. Como ya se ha señalado aquí, Pohl es
de los autores “clásicos” que mejor se pueden leer en nuestros días. El primero
de los dos volúmenes fue reeditados en dos ocasiones, el segundo solo una vez.
60. Silverberg, Robert. El castillo de Lord Valentine (Lord Valentine’s castle, 1980) 1988. 262 p. Traducido por César Terrón.
61. Silverberg, Robert. El
laberinto de Majipur (Lord
Valentine’s Castle, 1980) 1988. 316 p. Traducido por César Terrón.
Reedición en dos volúmenes de la versión de Acervo (1983) que
se publicó en un único tomo. Fue la primera novela publicada por Silverberg
(1935) después de que anunciara que dejaba de escribir literatura de género en
1976. Majipur es un planeta cuidadosamente diseñado por el autor donde
transcurren historias a caballo entre la ciencia ficción y la fantasía, al
estilo de Jack Vance, algo reconocido por el mismo Silverberg. La obra previa
del autor se caracterizaba por la intensidad psicológica de los protagonistas
de sus historias, pero está claro que Silverberg decidió adaptarse a lo que
pensó que era lo que quería el mercado: historias entretenidas y coloridas, sin
demasiadas pretenciones. En cierto modo, fue una claudicación a su planteo
cuando dejó de escribir a mediados de los setenta, pero esta novela en dos
libros sigue siendo una lectura entretenida (y poco más).
62. Delany, Samuel R. Dhalgren I: Prisma, espejo, lentes
(Dhalgren, 1974). 1987. 399 p. Traducido por Domingo Santos.
63. Delany, Samuel R. Dhalgren II: En tiempo de plaga
(Dhalgren, 1974). 1987. 306 p. Traducido por Domingo Santos.
64. Delany, Samuel R. Dhalgren III: Palimpsesto
(Dhalgren, 1974). 1988. 393 p. Traducido por Domingo Santos.
No es una trilogía sino una novela publicada en español en tres partes por su notable extensión. Es uno de los libros más ambiciosos del género desde el punto de vista estilístico y literario que, lamentablemente, no encontró una traducción a su altura, por lo que su efecto quedó muy alterado. Transcurre en una ciudad casi abandonada, Bellona, donde Kid, el protagonista, se descubre poeta y deambula por un paisaje postapocalítico mientras una pequeña tribu se junta a su alrededor. Indudablemente es excesivamente extensa y muy ambiciosa, pero es un interesante desafío para el lector. Claramente un antecedente directo para la obra más reciente de M. John Harrison. Increíblemente el tomo I no se distribuyó en Argentina.
jueves, 18 de abril de 2024
Fallidos y gazapos en la ciencia-ficción, por Luis Pestarini
La precariedad y el descuido con que a veces se publica ciencia-ficción ha permitido que ciertos fallidos y gazapos, que no deberían haber visto la luz, llegaran a los ojos de los lectores. La falta de rigor de algunos editores, la torpeza producto del cansancio o el sencillo error humano hicieron que algunas de estas erratas se convirtieran en auténticos despropósitos.
Aquí ofrecemos una breve lista de estos ocasionales
deslices, algunos integrados ya al acervo de anécdotas del fandom mientras que
otros son expuestos aquí por primera vez. Los hay que demuestran que detrás del
error hay oscuridad e ignorancia, mientras que otros son fruto de mentes
habitualmente lúcidas. Y para comenzar, justamente, una perlita del mejor
pensador que tiene la ciencia-ficción en español: Pablo Capanna.
Analizando —o más bien despedazando— El
único enemigo: el tiempo, de Michael Bishop, en la revista Minotauro 5
(2ª época), pág. 19, Capanna afirma:
“La novela de Bishop obtuvo el premio Hugo de 1982,
lo cual no solo lleva a dudar del Hugo (es sabido que el Nebula es mucho más
confiable) si no de la creatividad en la ciencia-ficción actual.”
El caso es que el premio Nebula suele ser más confiable que el Hugo, como afirma Capanna, pero no ha elegido el mejor ejemplo: la novela de Bishop ganó el Nebula, no el Hugo, para el que ni siquiera estuvo nominada. O sea que es un buen contraejemplo de lo que afirma ¿o no?
Más singular es el caso de Fernando Madrazo Palacio,
que en su artículo “Sheri S. Tepper. ¿Nazismo feminista en la ciencia
ficción?”, publicado en BEM (nº 56, abril-mayo de 1997, pag.
17), afirma: “... podríamos compilar una lista de las autoras femeninas de
ciencia-ficción desde Shelley hasta Le Guin que no sería muy larga, y en la que
no nos olvidaríamos prácticamente de nadie: C. L. Moore, André Norton, Keith
Laumer, Joanna Russ, Marion Zimmer Bradley, Kate Wilhelm (cuya novela Donde
solían cantar los dulces pájaros fue el primer premio Hugo de novela
ganado por una mujer) y, por fin, Ursula K. Le Guin”.
Ya es un hallazgo esto de autoras femeninas (¿habrá
otro tipo de autoras?), pero los gazapos de relevancia son otros. Keith
Laumer ya no puede quejarse pues hace años que no se cuenta entre los vivos,
pero seguramente se sentiría muy incómodo en esta lista, porque si bien mamá y
papá le pusieron un nombre de género indeterminado, él siempre jugó del lado de
los varones. ¡Ay, ese vicio de poner ejemplos por poner! Pero Madrazo bate el
récord de desatinos en un párrafo: Wilhelm no fue la primera mujer en ganar un
Hugo en la categoría novela, cuando lo hizo Le Guin ya tenía dos en ese rubro.
Ni hablar de eso de “nazismo feminista”, ya que no es un fallido sino una
simple aberración ideológica.
La facilidad de algunos para poner los dedos sobre
el teclado para hacer enumeraciones debería ser contenida de alguna manera. Si no,
adviertan lo que sigue de la siempre fértil pluma del fallecido Miquel Barceló,
conocido aficionado español y experimentado director de la colección Nova de
Ediciones B:
“Para mí tienen valor o interés literario algunas
obras (que no todas...) de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Jorge Luis
Borges, Pedro Páramo, Carlos Fuentes, Miguel Delibes, Manuel
Vázquez Montalbán y varios más, por citar solo autores que escriben en
español.” (en Asimov Ciencia Ficción 14, diciembre 2004, pág.
182.). Vale preguntarse aquí qué obras de Pedro Páramo le han caído a su gusto.
¿Juan Rulfo?
Ahora, un delicioso gazapo científico, de El
corazón del cometa, de David Brin y Gregory Benford (Barcelona: Acervo,
1987):
“—No estamos muy lejos —convino Carl—. A treinta U.
A. (1) de distancia. Tiene que ver nuestro sol. Ahora no es
mucho más brillante que la luna llena en una noche del desierto”. Y en la nota
al pie se lee: “(1) U. A. Unidad Angström. Se emplea en la medición
de longitudes de onda de luz y otras radiaciones (N. del T.)”
El ångström es una medida para registrar distancias
moleculares equivalente a la diez mil millonésima parte de un metro: a treinta
ángstrom del sol más que verlo, se hubieran freído en el instante. Claro, U. A.
corresponde a unidad astronómica, aproximadamente la distancia
media entre la Tierra y el Sol. Por si acaso, los traductores fueron dos: J.
Sampere y A. Herrera, cosa de que se puedan culpar mutuamente.
Pero si hablamos de resbalones del sentido común (más que científicos), es ingenioso éste que nos hizo llegar Ricardo Castrilli. La historia gira en torno al contacto de dos razas, la nuestra y los reverenciados T’sai, que le imponen una prueba a nuestros congéneres: “Tenéis hasta la puesta del sol en el planeta Régulus al que os dirigís, unas doce horas a partir de ahora, por vuestro tiempo.” Esto se lee en la página 183 del cuarto volumen de Imperios galácticos, una antología preparada por Brian W. Aldiss, y corresponde al relato “Los intrusos”, de Roger Dee, de 1954. Dee (Roger Dee Aycock, 1914-2004) fue un escritor del montón, prolífico a comienzos de los 50, que probablemente solo sea recordado por presentar un planeta en el que, contra las leyes de la lógica y de la física, el sol se pone simultáneamente en toda su superficie. ¿O será un mundo unidimensional?
Claro que si algunos pecan por violar leyes
naturales sin sentir culpa, también ocurre lo contrario, como es el caso de
Larry Niven, un adalid de la rigurosidad científica. Si no, lean el texto que
abre Un mundo fuera del tiempo: “A quien posea una primera edición
de Ringworld [Mundo Anillo]: consérvela. Es la única versión en la
cual la Tierra gira en dirección equivocada (Capítulo 1)”. El bueno de Niven no
debe haber pegado un ojo hasta que corrigió el error en una nueva edición, pero
¿alguien más se habrá dado cuenta?
Una todavía más sutil, que ha pasado desapercibida
hasta ahora y cuyo responsable no soporta más el secreto y por ello nos lo ha
confiado para su divulgación, es la siguiente: en inglés, en la serie Heechee
(‘Pórtico’), de Frederik Pohl, a partir del segundo volumen aparece un
personaje llamado Whitenoise, pero el corrector, Juan Carlos
Planells, lo leyó como Whitenose y lo convirtió en Narizblanca
en lugar de Ruidoblanco. El error nació en la edición de Ultramar y subsiste en
la de Ediciones B. Ya va siendo hora de que lo corrijan.
Para concluir este repaso un clásico que ya ha
tomado rango mitológico, al punto en que algunos no creen que exista. Pues
bien, se puede verificar en el número 11 del Isaac Asimov’s Ciencia
Ficción, que editó Picazo a comienzos de los 80, en la pág. 62. Allí se
lee:
“... publicó la primera novela de Edgar Rice
Burroughs, Bajo las lunas de Marte, y después Tarzán de los
Alpes...”. El lector distraído podría pensar que se trata de una de las
tantas novelas escritas por Burroughs que hicieron mundialmente conocido el
taparrabos, pero no, es que ‘apes’ (monos) aquí mutó en un montañoso
significado. El perpetrador de esta acción que debería estar tipificada en el
Código Penal fue Miguel Giménez Sales, cuyas traducciones por sí mismas
valdrían un número especial de Cuásar.
Hasta aquí llegamos con los gazapos y fallidos en
esta ocasión. Gracias a Ricardo Castrilli, Juan Carlos Planells y Juan Carlos
Verrecchia por la asistencia. Con la colaboración de los lectores podemos
seguir sumando ejemplos y adicionar otra columna en un número futuro.
© 2006 Luis Pestarini. Publicado en Cuásar 44
miércoles, 17 de abril de 2024
Sobre los orígenes de "Crash", por J. G. Ballard
Crash (junio 1973) fue un inmenso desafío, y escribirla se convirtió casi en un acto psicótico voluntario. En esos tiempos yo tenía tres niños pequeños y el destino podría haberme jugado una broma cruel.
Tal como sucedió, un par de semanas después de
terminar la novela estuve envuelto en mi único accidente de tráfico. Después de
que uno de los neumáticos delanteros reventara al comienzo del puente de Chiswick,
mi automóvil giró bruscamente y cruzó la isla central de la autopista. Destruí
una señal (más tarde envié un pago para su reemplazo y me fastidió descubrir
que había pagado por un modelo mucho más caro, con luces intermitentes), rodee marcha
atrás y continué circulando a lo largo de la mano contraria.
Por fortuna llevaba puesto el cinturón de
seguridad y no se vio involucrado ningún otro vehículo, pero algo estuvo cerca:
el combustible se estaba derramando del motor y el techo aplastado había
comprimido las puertas. Si hubiera muerto allí, no hay duda de que la gente hubiese
dicho que había cumplido la lógica de pesadilla que había esbozado en la
novela.
Pero en realidad prefiero pensar en Crash como
una fábula, una advertencia contra las perversas posibilidades que ofrece la
tecnología del Siglo Veinte a la imaginación humana. El cine y la televisión
están saturados con una violencia estilizada que toca nuestra imaginación pero
nunca lo hace con nuestras terminales nerviosas.
Gran parte de este imaginario violento está
tomado de la tecnología: el automóvil, la autopista, el aeropuerto, el hospital
moderno y los rascacielos. El choque de autos, en particular intercepta todos
los tipos de respuestas ambiguas, como descubrí cuando preparé una exhibición
de automóviles chocados en el Laboratorio de Artes Nuevas en 1970, poco después
de que comenzara a escribir la novela.
La exhibición era un experimento calculado,
diseñado para comprobar la hipótesis central de la novela de que hay una
fascinación reprimida detrás de nuestras actitudes convencionales hacia la
muerte y la violencia tecnológicas, una fascinación tan obsesiva que puede
contener una poderosa carga sexual. Los tres automóviles chocados estaban
exhibidos sin comentarios debajo de las luces neutrales de la galería, y en el
centro un Pontiac telescópico de la gran era de la aleta caudal.
Para probar los nervios de la audiencia previa,
contraté una chica en topless que iba a entrevistar a los invitados en un
circuito cerrado de TV. Originalmente había acordado aparecer completamente desnuda,
pero cuando vio los automóviles decidió que solo podía aparecer en topless, una
respuesta interesante en sí misma, pensé. Más tarde escribió una reseña
condenatoria de la exhibición para un periódico independiente.
Nunca había visto ni vi después que una fiesta
de presentación degenerara tan rápidamente en una pelea de borrachos. Los
automóviles fueron maltratados y atacados, así como lo fueron durante el largo
mes de la exhibición: los volcaron y rociaron con pintura blanca. Una
periodista del New Society, entonces un bastión del pensamiento bien
visto, se quedó tan trastornada por el espectáculo que se quedó muda por la
rabia.
Por todo esto, no es necesario decir, consideré
que tenía luz verde, y comencé a escribir Crash, la cual creo es mi
mejor novela, y la más original. Tengo que darles crédito a mis editores de
aquí (Gran Bretaña), de Europa y Estados Unidos, que yo no tuviera ningún
problema en publicarla, y ahora espero la película dirigida por David
Cronenberg.
Fragmento de “Smashing Day on the
Road” (The Independient, 19 de mayo de 1990), traducido por L. P.
lunes, 1 de abril de 2024
Entrevista a Pablo Capanna, por Luis Pestarini (video)
Entrevista a Pablo Capanna, realizada especialmente para la Convención Nacional de Ciencia Ficción, Encuentro Cercano, realizada en la Biblioteca Popular Ansible, entre el 29 y el 31 de marzo: https://www.youtube.com/watch?v=LAMqI2r8pIM. Esta entrevista cerró la exitosa convención que, además de una serie de conferencias y mesas redondas, contó con una obra de teatro basada en el cuento ganador del concurso Karel Capek convocado especialmente para la ocasión, "Error de sistema", de Hernán Domínguez Nimo, y de un poblada exhibición de editores y autores de ciencia ficción y géneros afines. Todo el evento fue organizado por Carles Ros Mas.
sábado, 23 de marzo de 2024
Encuentro cercano: convención nacional de ciencia ficción. Programación.
Los días 29, 30 y 31 de marzo, la Biblioteca Popular Ansible, especializada en ciencia ficción, fantasía y terror, alojará una convención de ciencia ficción, de entrada libre y gratuita, en la sede de la Biblioteca Popular Ansible, en Café Artigas, Artigas 1850, C. A. B. A.
Programación
Viernes 29 de
marzo, 20 hs.
Estreno: “Error
de sistema”, cuento ganador del concurso Karel Capek convocado especialmente
para la ocasión, de Hernán Domínguez Nimo. Adaptación teatral a cargo de la
Cooperativa Cultural Café Artigas y Pablo Bronzini. Reservas a bibliotecapopularansible@gmail.com.
Costo: a la gorra. Jurado: Laura Ponce, Wanda Elfbaum y Luis Pestarini.
Sábado 30 de
marzo
14 a 20 hs.
Feria de
editoriales y dibujantes con música de space age pop (años cincuenta y
sesenta), a cargo de Pablo Bronzini.
15 a 16 hs.
La ciencia
ficción argentina de los años sesenta, a cargo de Matías Carnevale
15 a 18 hs.
Mesa de rol: La
quinta expedición, una aventura espacial en Crónicas marcianas, de Ray
Bradbury, a cargo de Un Tirito de Cordura
16 a 17 hs.
¿Hay Alien
ahÍ?: pantallas y visión en Alien (1979) y Alien: Isolation, a
cargo de Daniel Lanark
17 a 18 hs.
Musicalización
en vivo de un fragmento de Aelita, la reina de Marte, a cien años de su
estreno, a cargo de Pablo Bronzini
18 a 19 hs.
Ansible
investiga: mitos y verdades sobre la ciencia ficción latinoamericana, a cargo
de Ezequiel de Rosso y Lucía Vázquez
19 a 20 hs.
La penúltima
verdad: locura, política y espiritualidad en la obra de Philip K. Dick, a cargo
de Marcelo Acevedo y Martín Rimbretaud
20 hs.
Velada
homenaje: premio a la labor de una vida dedicada a la ciencia ficción y el
fantástico.
Domingo 31 de
marzo
14 a 20 hs.
Feria de
editoriales y dibujantes con música de space age pop (años cincuenta y
sesenta), a cargo de Pablo Bronzini.
15 a 16 hs.
Futuro
destapado: ¡un recorrido por las tapas más rocambolescas del Pulp argentino!, a
cargo de Christian Vallini Lawson y Mariano Buscaglia.
15 a 18 hs.
Mesa de rol: El
asedio de River Plate: un capítulo clásico de El eternauta de H. G.
Oesterheld y Solano López, a cargo de Tirito de Cordura.
16 a 17 hs.
Entre
sonámbulas e invasiones: el cine de ciencia ficción en Argentina, a cargo de
Ayi Turzi.
17 a 18 hs.
Una mano narra
la otra: lectura y dibujo en vivo de un Miéville rioplatense, a cargo de
Mallory Craig-Kuhn y Flavio Greco Paglia.
18 a 19 hs.
Posibilidades
de viajes por portales estelares: los relatos de supuestos viajeros, a cargo de
Andrés Ozols y Walter Pérez Blanco.
19 a 20 hs.
Presentación de
Minotauro: una odisea de Paco Porrúa, a cargo de Martín Felipe
Castagnet.
20 hs.
Cierre de la
convención con videoentrevista a Pablo Capanna a cargo de Luis Pestarini.
viernes, 22 de diciembre de 2023
Se publicó el número 55 de Cuásar después de 8 años de receso. Con 132 páginas, su contenido es el que se detalla a continuación:
Cuentos
“Dale mi
cariño a la familia”, de A. T. Greenblatt, premio Nebula 2020. Una historia que
rescata el tradicional sentido de la maravilla de la ciencia ficción.
“El camino
de Jonás”, de Juan Simerán, ganador del último Premio Tristana de Novela
Fantástica.
“No
presente cargos y no demandaré”, de Charlie Jane Anders, premio Theodore
Sturgeon Memorial al mejor cuento de ciencia ficción de 2017.
“Madre”, de
Erick J. Mota, considerado como el mejor escritor cubano de ciencia ficción de
su generación.
“El bosque”,
de Paula Ruggeri, una fantasía oscura que entremezcla los mitos y las leyendas.
“El peso
del amanecer”, de Vylar Kaftan, novela corta ganadora del Premio Nebula,
ambientada en un mundo donde los Incas no fueron subyugados por los españoles.
Artículo
“Un
panorama de la ciencia ficción argentina en los últimos años”, de Luis
Pestarini, una guía de lectura que repasa treinta y cinco libros del género
publicados desde 2018.
Cuasarianas
“Angélica
Gorodischer” (1928-2022)
“Reediciones
de ciencia ficción argentina”
“Más
allá: la generación que leyó el futuro”
“Marcelo
Cohen (1951-2022)”
“Biblioteca
Popular Ansible”
En venta en
Libros del Árbol, Combate de los Pozos 255, CABA, Lunes a viernes de 15 a 20
hs., o a través de Mercado Libre: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1395371051-cuasar-55-revista-ciencia-ficcion-y-literatura-fantastica-_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=3d573e53-0f29-451a-8ee2-038d2df1df90
Para ventas
al exterior contactar a luispestarini@gmail.com
Las colecciones de ciencia ficción (IV): Ciencia ficción de Ultramar (primera parte), por Luis Pestarini
A fines de los setenta en España se estaba publicando mucha ciencia ficción en la modalidad “colección especializada”: Super Ficción de Martínez Roca, Ciencia/Ficción de Acervo, los libros de Nueva Dimensión, Libro amigo de Bruguera, en particular la serie de antologías Ciencia Ficción, y varias más. En este marco, la editorial Ultramar decidió sacar una colección de libros, Maestros de la Ciencia Ficción que reeditó varios títulos de la argentina Emecé. Pocos años después, en 1982, esta colección se transformaría en la subcolección Ciencia Ficción de Grandes éxitos de bolsillo, donde se reeditarían nuevamente todos estos títulos. La colección de amable formato pocket fue una de las de duración más extensa en lengua española.
A cargo de
esta nueva colección quedó Domingo Santos (1941-2018), que había participado
como director en varias de las series ya mencionadas, incluso en simultáneo, y
que por ende mostraba una amplia experiencia. A pesar de su labor de escritor y
traductor, es considerada su tarea como director literario la que mejor
desarrolló y más aporto a la difusión del género en España y Latinoamérica. En
esta primera entrega vamos a realizar una rápida reseña de los primeros veintiocho
títulos que conformaron la colección que los lectores conocemos como “los
libros de Ultramar”. El total de libros publicados fue de 124 aunque llegó a
publicar hasta el número 123. ¿Cómo se explica esto? Es que el número 69 se
repite en dos libros: Los anales de los heechees y una reedición de Dune,
que ya había salido con el número 8.
Muchas de
las traducciones, en particular en la primera etapa, son de Domingo Santos, lo
que no es una buena noticia. Después los traductores varían y la calidad
mejora. En cuanto a la selección de títulos, es muy variada. Seguramente por
razones comerciales de época hay una fuerte inclinación por las sagas, hay
varios libros de autores españoles y un par de latinoamericanos. Para
comprender algunos de los criterios de Santos, Ángel Torres Quesada cuenta aquí sobre
cómo le publicaron la trilogía de Las Islas del Infierno: en resumen, el
escritor andaluz envió la primera novela que da título a la serie a Santos,
quien le dijo que le había gustado, que cuántos libros pensaba escribir. Torres
Quesada le dijo que dos más. Santos le contestó que hasta que no estuviera el
segundo no publicaría el primero porque necesitaba que por lo menos estuviera
al mismo nivel. ¿Y sobre el tercero? preguntó Torres Quesada. Santos contestó:
Que hiciera lo que quisiera, total a los que les gustaron los dos primeros iban
a comprar el tercero y, en todo caso, si los decepcionaba se la iban a agarrar
con el autor.
Este
criterio es bastante probable que se aplicara también en Estados Unidos porque
en la mayoría de las series, en particular las que fueron apareciendo en esta
colección, la calidad va francamente en descenso, a veces de manera muy
marcada. Prueba de esto son las series del Mundo del Río de Farmer o la Saga
del Exilio en el Plioceno de Julian May. Pero en contraposición la colección
incluyó títulos muy valiosos que difícilmente hubieran visto otra edición en
español, y en algunos casos fueron colecciones de cuentos.
El primer
libro de la colección apareció en 1982 y el último, y curiosamente uno de los
mejores, Crystal Express de Bruce Sterling, en 1992. La distribución en
Argentina fue amplia hasta los últimos números, en que se volvió irregular. Hay
un volumen que nunca se distribuyó en nuestro país: el primer tomo de Dhalgren
de Samuel R. Delany. La extensa novela se dividió en tres partes, y los dos
tomos restantes sí se distribuyeron, lo que provocó que los lectores fueran de
librería en librería buscando un libro inhallable.
Presentamos
aquí, entonces, una breve reseña de los primeros veintiocho libros, algunos de
ellos muy conocidos.
1. Clarke, Arthur C. Cita con Rama (Rendezvous with Rama, 1973) 1982. 247 p. Traducido por A. Gámez.
El primer título de la colección es la clásica
novela de Clarke. Ya había sido publicada por la misma editorial en la
colección que precedió a esta y, antes de eso, en Argentina por Emecé, en la
colección que reseñamos anteriormente. Tuvo varias ediciones en esta colección.
2. Farmer, Philip José. A vuestros cuerpos
dispersos (To your scattered bodies, 1971) 1982. 277 p. Traducido por
Domingo Santos.
Otro clásico de la época, también una reedición
ya que tenía dos versiones previas, una argentina y otra española. Primera
novela de la serie “Mundo del Río”, en realidad es el ensamble de dos relatos
de los años sesenta. La historia es bastante conocida: unos seres desconocidos
reviven a toda la humanidad en las riberas de un río interminable rodeado de
montañas imposibles de escalar. Farmer se tienta y pone como protagonistas a
varios personajes históricos: Richard Francis Burton, Alice Liddell (la inspiración
de la Alicia de Lewis Carroll), Samuel Clemens (Mark Twain); Jack London,
Cyrano de Bergerac, mezclados con personajes ficticios de distintas épocas. La
historia, narrada mediante el muy efectivo recurso del cliffhanger donde al final de cada capítulo
uno o varios personajes quedan en una situación crítica, tuvo éxito en su
momento y aún vale la pena. Y dio lugar a una serie de continuaciones no tan
exitosas que Ultramar publicó a continuación.
3. Farmer, Philip José. El fabuloso barco fluvial (The
fabulous riverboat, 1971) 1982. 293 p. Traducido por Domingo Santos.
4. Farmer, Philip José. El oscuro designio (The dark design, 1977)
1983. 475 p. Traducido por Domingo Santos.
5. Farmer, Philip José. El laberinto mágico (The magic labyrinth,
1980) 1983. 436 p. Traducido por Domingo Santos.
Los siguientes tres títulos de la colección son parte de “Mundo del río”, el primero de los cuales, El fabuloso barco fluvial, ya tenía dos versiones en español, mientras que El oscuro designio y El laberinto mágico, eran novelas inéditas. El fabuloso barco fluvial no es una continuación directa de A vuestros cuerpos dispersos sino que sigue a Clemens en una aventura paralela, sumando más personajes, como sucede en las otras dos novelas, escritas especialmente para aprovechar el éxito de la serie. Como sucede con muchas de las sagas más conocidas, pasan muchas cosas, se suman más personajes (en general poco conocidos o directamente creados por Farmer), pero la trama avanza muy poco y nada sabemos de la cuestión de fondo: quienes resucitaron a los humanos. Para peor, parece que las historias solo son protagonizadas por estadounidenses más algunos franceses y uno que otro de orígenes exóticos. Pero más allá de estas cuestiones bastante nimias, el problema de fondo es que se nota cada vez más que Farmer y sus editores están dispuestos a exprimir hasta la última gota a esta serie de éxito. Y todavía queda un último libro.
6. Fuentes del paraíso (The fountains of paradise, 1979) 1983. 301
p. Traducido por Edith Zilli.
Segunda edición de esta novela en distintas colecciones de Ultramar, sigue
la versión publicada por Emecé en 1980. Clarke lo consideraba su mejor libro.
Trabaja básicamente sobre la idea de construir un enorme ascensor que
comunicará la Tierra con el espacio, atravesando la atmósfera y evitando así el
trayecto más difícil del viaje espacial. Ambientada en el siglo XXII, el
proyecto tiene un primer problema: el lugar más apropiado para construir este
ascensor es en una montaña en Sri Lanka, un lugar sagrado donde existe un
monasterio. Hay un poco de todo en esta novela, hasta un breve contacto con
extraterrestres, y se lee con facilidad, pero en contra de la opinión del
autor, no es su mejor obra. Ganó los premios Hugo y Nebula.
7. Gálvez, Pedro. La hormiga. 1983. 211 p.
Este volumen es el primero que no apuesta a lo seguro y, se sospecha, no
fue una elección original de Santos para la colección sino que ya estaría en
los planes de la editorial que decidió publicarlo aquí, algo que resulta un poco
inexplicable, al igual que el mismo libro. Compuesto básicamente por el diario
de una hormiga que ha leído filosofía y desea contar como es la vida de sus congéneres,
es básicamente un manual de entomología, no una novela, y menos de ciencia
ficción.
8. Herbert, Frank. Dune (Dune, 1965) 1983. 702 p. Traducido por Domingo Santos.
9. Herbert, Frank. El
mesías de Dune (Dune messiah, 1969) 1983. 305 p. Traducido por Domingo
Santos.
10. Herbert, Frank. Los
hijos de Dune (Children of Dune, 1976) 1983. 546 p. Traducido por Domingo
Santos.
Si hay que apostar sobre seguro, qué mejor opción que la reedición de los tres primeros títulos de la
serie Dune, que habían sido publicados pocos años antes por Acervo. No hay mucho que se pueda decir del primero de los libros, un clásico inoxidable y ya muy conocido. Vale resaltar que Herbert no subraya la tecnología sino más bien cuestiones humanistas, y es pionero en estos libros en el tratamiento de la ecología como una cuestión fundamental. Originalmente el autor pensó estos tres libros como una tetralogía, ya que el primero fue publicado en dos seriales en la revista Analog entre 1963 y 1964, y después los unificó en un único volumen. Los volúmenes posteriores al tercero no fueron parte del plan original. Vale señalar que la traducción deja mucho que desear y no fue mejorada tras la edición de Acervo.
11. Farmer, Philip José. Dioses
del mundo del río (Gods of Riverworld, 1983) 1984. 329 p. Traducido por
Domingo Santos.
Esta novela cierra el ciclo
de la saga Mundo del Río, donde se explica finalmente por qué había renacido
toda la humanidad en las riberas de un río interminable y quién había provocado
este fenómeno. Durante cuatro libros se alimentó el misterio y estaba claro
que, o Farmer tenía un as en la manga pensado desde el comienzo, o la
resolución del enigma iba a ser decepcionante. Lamentablemente sucedió esto
último. Muy criticada en su momento, Dioses del mundo del río no está a
la altura de las expectativas pero tampoco es el desastre que se pretendió que
era. Es una entretenida novela más de ciencia ficción, con algunos momentos
logrados.
12. Farmer, Philip José. El
mundo del río y otras historias (Riverworld and other stories, 1979) 1984.
327 p. Traducido por Víctor Conill. Contiene: El mundo del río. J. C. en el
rancho turístico. El volcán. La patrulla del amanecer de Henry Miller. El
enigma del puente doliente... entre otros. Brass y Gold (o Caballo y Zepelín en
Beverly Hills). El Niño Podrido en la Jungla pasa de todo. La voz del sonar en
mi apéndice vermiforme. Monólogo. El arrendador de dos males. El fantasma de
las cloacas.
Para extraer lo último que se
podía de Mundo del Río llegó esta antología que lleva el nombre de la saga como
título y que busca confundir al lector: incluye el relato original que dio
origen a toda la serie, de 1966, pero el resto de los cuentos son parte de la
producción más experimental de Farmer, entre los que hay varias imitaciones de
otros escritores como Henry Miller, una mezcla de los Burroughs (William y
Edgar Rice, o como hubiera sido Tarzán contado por el primero), y Malcolm
Lowry, entre otros. Es interesante la lectura de este libro porque permite
apreciar la gran variedad de registros que tenía Farmer, pero la mayoría de los
cuentos no pasan de ser ejercicios literarios, aunque de los buenos.
13. Harrison, Harry. Catástrofe
en el espacio (Skyfall, 1976) 1984. 279 p. Traducido por O. Sachs.
Otro título publicado diez
años antes por Emecé en la colección que ya reseñamos, pero aparentemente en
otra traducción.
14. Clarke, Arthur C. 2010:
odisea dos (2010: odyssey two, 1982) 1985. 309 p. Traducido por Domingo
Santos.
Otra novela que ya tenía una
versión en Emecé y había sido publicada por Ultramar en la colección Best
Seller en 1983. Pertenece a un período del género en el cual la industria
editorial tentaba a los escritores de ciencia ficción a hacer continuaciones
del obras famosas. El problema es que muchos de estos libros están pensados más
como best sellers. Algo de eso pasa con 2010, pero con cierto barniz de
“novela filosófica”, como le gustaba a Clarke, aunque no tan pretenciosa como
otros de sus libros.
15. Barjavel, René. La noche de los tiempos (La
nuit des temps, 1968) 1985. 287 p. Traducido por Claudia Martínez.
Esta
novela del francés Barjavel (1911-1985) tiene varias ediciones previas en
Argentina y España. Trata sobre una expedición a la Antártida que localiza los
restos de una civilización antiquísima y algunos seres conservados por una
máquina. La trama es bastante tonta y muy inverosímil, y tiene cierto tufillo a
los libros de Von Däniken y Berlitz que comenzaban a hacerse populares cuando
fue escrita.
16. Herbert, Frank. Dios emperador de Dune (God emperor of Dune, 1981) 1985. 561 p. Traducido por Domingo Santos y Monserrat Conill.
Otra reedición en formato de bolsillo de una novela publicada en formato
grande. Es la primera de la serie Dune publicada tras la trilogía original.
Herbert está muy preocupado por contar sus opiniones sobre el devenir de la
raza humana y sus problemáticas más urgentes, a través de la transformación de
Leto II, hijo de Paul Atreides, en un gusano de arena. El autor siempre tuvo un
problema: cuenta mucho de la historia a través de diálogos interminables donde
no pasan demasiadas cosas, pero los lectores de la trilogía original
seguramente preferirán tener una opinión propia sobre este libro.
17. Herbert, Frank. Herejes de Dune (Heretics of Dune, 1984). 1985.
568 p. Traducido por Domingo Santos.
Quinta entrega de la saga, está ambientada miles de años en el futuro por
lo que las condiciones sociales necesariamente han variado. Herbert abusa menos
de los diálogos para contar la historia pero recurre nuevamente a la narración
coral. Llegados a este punto, seguramente los seguidores de la saga no
necesitarán una recomendación.
18. Uribe, Augusto, comp. Latinoamérica
fantástica. 1985. 298 p. Contiene: Los trepadores, Sergio Gaut vel Hartman.
El intermediario, Marcial Souto. Primera línea, Carlos Gardini. Vidas
ejemplares, Jaime Poniachik. Quiramir, Eduardo Abel Giménez. Una flor lnca,
Raúl Alzogaray. Entre gatos y medianoche, Graciela Parini. El negro, Fernando
Morales. El vendrá por mí a medianoche, Daniel Barbieri. Tesis para una nueva
literatura fantástica nacional, Daniel Croci. La casa abandonada, Mario
Levrero. El plumero, W. Gabriel Mainero. El manuscrito de Juan Abal, Elvio E.
Gandolfo. La sueñera, Ana María Shua. Mopsi, te odio, Eduardo Carletti. La
garra perpetua, Tarik Carson. El mudo, André Carneiro. Tres cuentos, Esteban
Sayegh. Acerca de ciudades que crecen descontroladamente, Angélica Gorodischer.
Primera antología y una auténtica curiosidad dentro de
la serie: una colección de cuentos de autores latinoamericanos o deberíamos
decir rioplatenses ya que todos, salvo Carneiro (brasileño) son argentinos o
uruguayos. Uribe es el seudónimo del investigador, crítico y coleccionista
español Agustín Jaureguizar (1935). Casi todos los textos fueron publicados
originalmente en revistas argentinas de comienzos de los ochenta, incluso en Cuásar.
19. May, Julian. La tierra multicolor (The many
colored land, 1981) 1985. 494 p. Traducido por Domingo Santos.
Primer volumen de la Saga del Exilio en el Plioceno, que en su momento
hizo mucho ruido. Su autora, Julian May (1931-2017), era una activa miembro del
fandom que había publicado más de doscientos libros de divulgación para el
público juvenil con seudónimos pero apenas un puñado de cuentos. El disparador
de la trama es sencillo: inicialmente ambientada en un futuro de space opera con
una humanidad en contacto con otras razas extraterrestres, a aquellas personas
que no se adaptan a las nuevas condiciones sociales se les da la opción de
exiliarse seis millones de años en el pasado, llevando lo necesario para
sobrevivir en buenas condiciones pero sin posibilidades de regresar. Pero el
Plioceno es muy distinto de lo que esperaban. Novela entretenida sin mayores
ambiciones.
20. May, Julian. El torque de oro
(The Golden Torc, 1982). 1985. 483 p. Traducido por Domingo Santos.
Continuación directa de la trama de La tierra
multicolor, no puede leerse de manera independiente. Sigue el recorrido de
los protagonistas en su devenir seis millones de años en el pasado de la Tierra
habitada por dos razas extraterrestres.
21. Poe, Edgar Allan. La ciencia ficción de Edgar
Allan Poe (The Science Fiction of Edgar Allan Poe, 1976) 1985. 269 p.
Traducido por Julio Gómez de la Serna y otros. Contiene: Manuscrito encontrado
en una botella. La aventura sin par de un tal Hans Pfaall. La conversación de
Eiros y Charmion. Un descenso dentro del Maelstrom. Coloquio entre Monos y Una.
Una historia de las montañas Ragged. Revelación mesmérica. Breve charla con una
momia. El poder de las palabras. El método del doctor Alquitrán y del profesor
Trapaza. El extraño caso del señor Valdemar. Mellonta tauta. Von kempelen y su
descubrimiento.
Otro volumen inusual dentro de la serie, uno de los
dos compuesto por textos del siglo XIX. Además, se recurre a traducciones de
mediados del siglo pasado. Más allá de que el libro no encaja en la línea de la
colección y de que siempre es bueno leer/releer a Poe, queda pendiente la
respuesta a la pregunta de si estos libros se publicaban únicamente porque no
se pagan derechos de autor. Ya había una edición de los cuentos de ciencia
ficción de Poe con un contenido distinto:
Caralt, 1978. 215 p. (Ciencia-ficción, 21).
22. May, Julian. El rey nonato (The nonborn king, 1982) 1985. 506 p. Traducido por Domingo Santos.
23. May, Julian. El adversario (The
adversary, 1984) 1985. 588 p. Traducido por Domingo Santos.
En estos dos últimos volúmenes de la primera parte de
la saga de la La tierra multicolor siguen las intrigas entre las
distintas razas que habitan el Plioceno, entre ellas la humana. Estos últimos
tienen como objetivo volver al siglo XXII y se abre una posibilidad para que se
concrete esto. May continúa con las mismas virtudes y defectos de los volúmenes
anteriores: la historia es atrapante pero los personajes son chatos y resulta
finalmente una lectura liviana, una saga bastante típica de los ochenta (y característica
de Ultramar). Hoy parece bastante anacrónica.
24. Silverberg,
Robert. Sadrac en el horno (Shadrach in the furnace, 1976) 287 p.
Traducido por C. González Ania.
Otro de los
libros originalmente publicados por Emecé en su colección Ciencia-Ficción y
reeditado por Ultramar en la colección que precedió a esta en 1977. Se puede
leer una reseña en el artículo correspondiente en esta web sobre la colección
de Emecé más abajo, pero podemos señalar que es una novela menor de Silverberg
aunque pertenece a su período más destacado, entre 1966 y 1976, siendo la
última publicada antes de dejar de escribir por un período de cinco años.
25. Vance, Jack. Los chasch (City of the chasch, 1968) 1986. 222 p.
Traducido por Domingo Santos.
26. Vance, Jack. Los wankh (Servants of the wankh, 1969) 222 p.
Traducido por Domingo Santos.
27. Vance, Jack. Los dirdir (The dirdir, 1969) 1986. 215 p.
Traducido por Domingo Santos.
28. Vance, Jack. Los pnume (The pnume, 1970) 1986. 192 p. Traducido
por Domingo Santos.
Estas cuatro novelas breves de Jack Vance (1916-2013) componen el Ciclo de Tschai. Ambientado en el planeta de ese nombre, sigue las aventuras de Adam Reith, un humano que ha llegado en respuesta a un pedido de ayuda recibido ciento cincuenta años antes. Cada uno de los títulos es el nombre de una de las razas que habitan el planeta, que no son nativas, y que están en conflicto entre ellas. Ademas, hay humanos que son tratados como esclavos o sirvientes, según a quien sirvan. Colorida, entretenida, esta serie de aventuras no tiene respiro. Casi todos sus personajes, ni hablar de los femeninos, son de cartón pintado, pero aún así se puede leer sin pretensiones. No tiene reedición y son casi inhallables.